Son cada vez más habituales los pleitos en los que se discute el carácter laboral o civil de una relación de intercambio de trabajo y remuneración y en no pocas ocasiones el demandante se encuentra con problemas para probar que la relación profesional cumple con los requisitos a los que nos vamos a acercar a través de las siguientes líneas.
Existe también una consolidada jurisprudencia de la sala cuarta del Tribunal Supremo, entre otras las SSTS de 24 de enero de 2018, Rcuds. 3394/2015, y 3595/2015, del Pleno de la Sala, y de 8 de febrero de 2018, Rcud. 3389/2015, que establecen, en síntesis, los siguientes criterios:
a) La realidad fáctica debe prevalecer sobre el nomen iuris que errónea o interesadamente puedan darle las partes a la relación que regulan, ya que «los contratos tienen la naturaleza que se deriva de su real contenido obligacional, independientemente de la calificación jurídica que les den las partes; de modo que a la hora de calificar la naturaleza laboral o no de una relación debe prevalecer sobre la atribuida por las partes, la que se derive de la concurrencia de los requisitos que determinan la laboralidad y de las prestaciones realmente llevadas a cabo”.
b) Existe una presunción Iuris tantum de laboralidad que el artículo 8 ET atribuye a la relación existente entre quien presta un servicio retribuido y quien lo recibe.
c) Además, el artículo 11 ET delimita lo que debemos entender por relación laboral, calificando por tal la prestación de servicios con carácter voluntario cuando concurran, además de dicha voluntariedad, tres notas que también han sido puestas reiteradamente de manifiesto por la jurisprudencia, cuales son, la ajenidad en los resultados, la dependencia en su realización y la retribución de los servicios.
d) La línea divisora entre el contrato de trabajo y otros vínculos de naturaleza análoga, particularmente la ejecución de obra y el arrendamiento de servicios, es extraordinariamente ambigua. Y ello es así, porque en el contrato de arrendamiento de servicios el esquema de la relación contractual es un genérico intercambio de obligaciones y prestaciones de trabajo con la contrapartida de un «precio» o remuneración de los servicios, en tanto que el contrato de trabajo consiste en el intercambio de obligaciones y prestaciones de trabajo, pero en este caso de forma dependiente, por cuenta ajena y a cambio de retribución garantizada. En consecuencia, es necesario tomar en consideración la totalidad de las circunstancias concurrentes en cada caso, a fin de constatar si se dan las notas de ajenidad, retribución y dependencia, correspondiendo la carga probatoria al demandante.
Profundizando un poco más en los extremos precitados, diremos:
La configuración de las obligaciones y prestaciones del contrato del arrendamiento de servicios regulado en el Código Civil no es incompatible con la del contrato de trabajo propiamente dicho, al haberse desplazado su regulación, por evolución legislativa, del referido Código a la legislación laboral actualmente vigente. Así, pues, cuando concurren, junto a las notas genéricas de trabajo y retribución, las notas específicas de ajenidad del trabajo y de dependencia en el régimen de ejecución del mismo nos encontramos ante un contrato de trabajo, sometido a la legislación laboral.
A sensu contrario, para la declaración de existencia de arrendamiento de servicios y no de una relación laboral se exige que la prestación del demandante se limite a la práctica de actos profesionales concretos, sin sujeción ninguna a jornada, vacaciones, ordenes, instrucciones, practicando su trabajo con entera libertad; esto es, realizando su trabajo con independencia y asunción del riesgo empresarial inherente a toda actividad de esta naturaleza.
Primero. La dependencia –entendida como situación del trabajador sujeto, aún en forma flexible y no rígida, al ámbito de organización y dirección del empleador, y la ajenidad, respecto al régimen de retribución, constituyen elementos esenciales que diferencian la relación de trabajo de otros tipos de contrato. Tanto la dependencia como la ajenidad son conceptos de un nivel de abstracción bastante elevado, que se pueden manifestar de distinta manera según las actividades y los modos de producción, y que, además, aunque sus contornos no coincidan exactamente, guardan entre sí una estrecha relación. De ahí que en la resolución de los casos litigiosos se recurra con frecuencia para la identificación de estas notas del contrato de trabajo a un conjunto de indicios o hechos indiciarios de una y otra, indicios que debe aportar el trabajador. Estos indicios son unas veces comunes a la generalidad de las actividades o trabajos y otras veces específicos de ciertas actividades laborales o profesionales.
Los indicios comunes de dependencia más habituales en nuestra jurisprudencia son sin duda la asistencia al centro de trabajo del empleador o al lugar de trabajo designado por éste y el sometimiento a horario. También se utilizan como hechos indiciarios de dependencia, entre otros, el desempeño personal del trabajo o la ausencia de organización empresarial propia del trabajador.
Segundo. Indicios comunes de la nota de ajenidad son, entre otros, la entrega o puesta a disposición del empresario por parte del trabajador de los productos elaborados o de los servicios realizados; la adopción por parte del empresario y no del trabajador de las decisiones concernientes a las relaciones de mercado o de las relaciones con el público, como fijación de precios o tarifas, selección de clientela, indicación de personas a atender; el carácter fijo o periódico de la remuneración del trabajo; y el cálculo de la retribución o de los principales conceptos de la misma con arreglo a un criterio que guarde una cierta proporción con la actividad prestada, sin el riesgo y sin el lucro especial que caracterizan a la actividad del empresario o al ejercicio libre de las profesiones.
La calificación de la relación como laboral no evita que existan indicios que pudieran incidir en la inexistencia de las notas de dependencia (no sujeción a horario o no imposición de vacaciones) y de ajenidad (utilización de medios propios en la realización de la actividad) si los mismos resultan marginales.
También puede resultar destacable que el trabajo del actor sea exactamente el mismo que realizan otros trabajadores de la empresa con los que ésta mantiene relación laboral.
Posible aplicación del artículo 11 de la Ley 20/2007 de 11 de julio del Estatuto del Trabajo Autónomo, que regula el concepto y ámbito subjetivo del trabajador autónomo económicamente dependiente.
El legislador ha despejado posibles dudas para evitar la asimilación al trabajo asalariado del trabajo autónomo económicamente dependiente, precisamente para evitar que a través de esta figura puedan simularse formas de trabajo auténticamente subordinado; y lo ha hecho determinando negativamente un espacio externo al trabajo no autónomo, de acuerdo con el artículo 1 LETA, que sigue muy directamente los rasgos delimitadores del campo de aplicación del RETA, al definir la figura de trabajador autónomo como «las personas físicas que realicen de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, una actividad económica o profesional a título lucrativo, den o no ocupación a trabajadores por cuenta ajena«, exigiendo en el caso de los autónomos económicamente dependientes, además, entre otras previsiones, la formalización escrita del contrato, la posibilidad de acuerdos de interés profesional, la regulación de la jornada, de las interrupciones justificadas de actividad profesional y de la extinción contractual.
Curso de nóminas y seguros sociales.
¿Necesitas un abogado?
Envíanos un Whatsapp o llámanos
O si lo prefieres envíanos tus datos y nos pondremos
en contacto contigo para asesorarte acerca de los
servicios que mejor se adapten a tus necesidades.
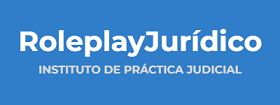










Comentarios
No hay comentarios sobre esta entrada